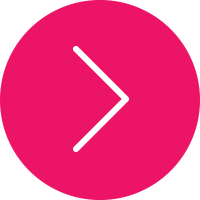YO TAMBIÉN TE QUIERO
de Sergio Giuliodibari
Él duerme a su lado, con la boca levemente abierta y el pelo enredado sobre sus ojos. Es lindo. Es lindo y es joven, y la ha hecho sentir linda y joven. Ella lo mira dormir, sentada contra el respaldo de la cama, con los brazos alrededor de las rodillas dobladas, abrazándolas como si tuviera frío, aunque hace calor. Tiene casi cuarenta años, pero se mantiene muy bien. Tal vez sea por no haber tenido hijos que conserva la piel tersa, el pelo brillante y el cuerpo sin fisuras, y que puede estar hoy al lado de él, que apenas pasa los veinte. Y tal vez sea por eso que no duerme: para que el sueño no tape al sueño; para que el sueño no rompa al sueño.
Son las seis de la mañana. Ella espera que el sonido del celular le avise que el avión acaba de aterrizar. El avión en el cual su marido vuelve de un viaje de trabajo; el mismo viaje que se repite cada dos o tres meses, siempre a los mismos lugares, siempre por una semana, o a veces menos. El aterrizaje está previsto para las seis de la mañana. A las seis y cuarto entra el mensaje. Llegué, lee, te quiero. Quince minutos: el tiempo necesario para prender el celular, sacarlo del modo avión, esperar la señal, escribir las doce letras escuetas, pero significativas, del mensaje. Mira a su lado. Debería despertarlo, pero no lo hace.
Porque dormido es más lindo. Porque al mirarlo no puede dejar de pensar en esos juegos que terminaron hace nada más que un par de horas y que le dejaron el sabor del placer pegado a la piel. Le hizo el amor lentamente, deteniéndose en cada uno de sus deseos, como le habría gustado que se lo hiciera su marido. Lo mira dormir y sonríe, y se abraza todavía más a sus rodillas.
Otra vez, el sonido del mensaje en su celular. Siete de la mañana. Estoy en el taxi, lee. Te quiero. Escucha la respiración del joven a su lado. Debería despertarlo, pero no. El recuerdo es muy reciente, y quiere conservarlo.
Su marido, cuando viaja, la llama todos los días. Hoy tengo una cena con la gente de la oficina, le cuenta. Mañana voy a visitar a unos clientes, le explica. Aburridísimo, dice siempre. Y le pregunta qué está haciendo, y ella responde que nada, en casa; en la casa no hay tiempo para aburrirse. Te quiero, te extraño, terminan diciéndose, y aunque sea verdad es una verdad insulsa. Salí un poco, no te quedes en casa, la anima él, llamá a tus amigas. Ella sonríe y le responde que sí, que claro, pero se queda en casa, siempre se queda en casa.
Sus amigas son buenas amigas. Se hablan por teléfono casi todos los días, se ven de vez en cuando. Pero nunca se ven durante los viajes de su marido. No hay una razón para eso; simplemente es así. Sus amigas tienen dos hijos que les han marcado el cuerpo y el rostro, y un marido pronto a transformarse en exmarido, o un exmarido con el que se encuentran de tanto en tanto en un hotel alojamiento para revivir esa pasión de novios que no supieron mantener en el matrimonio. Ella las quiere, pero a su lado se siente una mujer demasiado sencilla, aburrida, sin aventura, aunque la aventura se limite a buscar un lugar para estacionar cuando llevan los hijos al colegio, o a echarse un polvo con el exmarido jugando a ser dos desconocidos que se cruzan por casualidad en la calle.
Por eso es que no sale cuando su marido está de viaje: para sentirse tan aburrida como él afirma que son sus cenas y sus reuniones, aunque a él le diga que no, que en casa nunca hay tiempo para aburrirse. Se queda en la cama, lee novelas de Agatha Christie soñando con descubrir al asesino, resuelve crucigramas, pide comida de delivery y deja los platos sucios en la cocina hasta el último día.
Vuelve a sonar el teléfono. Estoy llegando, lee. Te quiero. Ese mensaje ubica a su marido a diez cuadras; siempre le avisa cuando está a diez cuadras. También lo hace cuando no viaja y vuelve de la oficina en colectivo. Estoy llegando significa estoy a diez cuadras, no más de cinco minutos. Significa despertalo, decile que se vista, rápido, que se vaya. Pero no, ella no lo hace. Lo mira dormir con los brazos enredados en sus rodillas y la espalda curvada contra el respaldo de la cama. Es lindo. Y es lindo verlo dormir.
Ayer por la tarde, la llamó una de sus amigas. Vamos a tomar algo, le dijo, me peleé con el imbécil. El imbécil era el exmarido. Y vamos a tomar algo significaba sentarse a escucharla protestar contra el tipo porque la había dejado plantada, o porque no había pagado el colegio de la nena y ella había recibido una intimación, o porque le había dicho que estaba un poco gordita. Es un imbécil, decía su amiga, pero me coge bien. Y ella tenía que escucharla y dejarla desahogarse, sin decir nada y sabiendo que todo volvería a la normalidad a la semana siguiente, en cualquier hotel alojamiento que estuviera suficientemente alejado de sus parejas actuales. No, no quiero salir, le dijo. Mi marido no está, no tengo ganas.
Un poco después, la llamó su otra amiga. Ella no se había peleado con su marido, que todavía no era ex, pero estaba agotada de los caprichos y de las travesuras de sus hijos. Necesito salir de casa, escaparme, le había dicho, tomar un par de cervezas. Y escaparse significaba algo más que un par de cervezas, una borrachera completa y bien servida que finalizaba con insinuaciones a los mozos del bar, y con ella teniendo que meterla casi a la fuerza en un taxi y acompañarla hasta la casa, en donde su marido (cada vez más cerca de ser su ex) le recriminaría por haberla dejado tomar tanto, como si su amiga no fuera suficientemente adulta para medirse y limitarse ella misma, sin necesidad de un ángel guardián. También le dijo que no, y le recomendó que llamara a su otra amiga. Me parece que ella sí va a querer salir, le dijo. Lo necesita.
Pero la tarde estaba agradable, cálida, era una pena poner la ausencia de su marido como excusa para quedarse en casa, era una pena no salir a caminar, un rato, unas cuadras. Se puso las zapatillas. Le gustaba andar descalza por la casa, y cuando su marido estaba de viaje eso significaba, casi, estar descalza toda la semana. Alguna vez vas a abrir la heladera así, y con el piso mojado, y te vas a quedar pegada, le decía él, pero ella no le hacía caso. Esa era su aventura. Estúpida, pero aventura al fin. Se puso las zapatillas y salió así, sin peinarse, sin arreglarse. Así. Y sola.
Caminó más de treinta cuadras siguiendo la avenida por la cual, a la mañana siguiente, un taxi le devolvería a su marido. Entonces se sintió cansada y buscó un bar. Colgó la cartera del respaldo de su silla y pidió un café. Yo te invito, le dijo él apareciendo de la nada y sentándose enfrente sin pedir permiso, pero sacá la cartera de ahí: siempre aparece algún raterito y mete mano. Él la vio un poco melancólica, ella lo vio joven. Él le elogió su pelo, ella se rió. Estoy despeinada, dijo. Te queda bien, respondió él. Y conversaron de todo y de nada, de ellos, mientras ella pensaba en sus amigas, que estarían tomando unas cervezas en otro bar, llorándose sus problemas con los hijos y con el imbécil, y envidiándose mutuamente la suerte de tener una familia hecha y derecha o de compartir un buen polvo de tanto en tanto con un exmarido que no servía para otra cosa.
Y él le hablaba y ella respondía con sonrisas que querían ser tímidas pero eran otra cosa, como si fuera una adolescente. Vamos a otro lado, dijo él en algún momento, cuando el bar comenzó a llenarse. Vamos a casa, dijo ella, sin pensar. Y allí estaban, él dormido, con el pelo hecho un nudo sobre su frente, y ella sentada contra el respaldo de su cama, a oscuras, con los brazos alrededor de las rodillas. Debería pedirle que se levante, que se vista, rápido, que se vaya. Pero no.
Escucha la llave girar en la cerradura, una vuelta. Escucha la puerta que se abre y las ruedas de la valija que marcan un surco invisible en el parquet. Escucha a su marido dejar la valija al lado de uno de los sillones del salón, ir a la cocina, servirse un vaso de agua. Mira a su lado. El joven duerme, inocente, satisfecho. Ella sonríe.
Toma el teléfono y busca el último mensaje de su marido. Yo también te quiero, escribe.
SAG – Febrero 2019

Sergio Giuliodibari. Poeta, narrador e ingeniero (Vicente López – 1964). Publicó seis libros de poesía: Retrato de familia (1993), Bacardi Carta Blanca (1995), La metamorfosis del objeto (2005), Los padres de la patria (2010), Camino en construcción (2015) y El gato de Schrödinger (2018); además de una novela: Manual del perfecto ingeniero (2013) y un libro de cuentos: El hombre que miraba el mar desde una roca (2017). Desde 2010 está radicado en Mar del Plata.